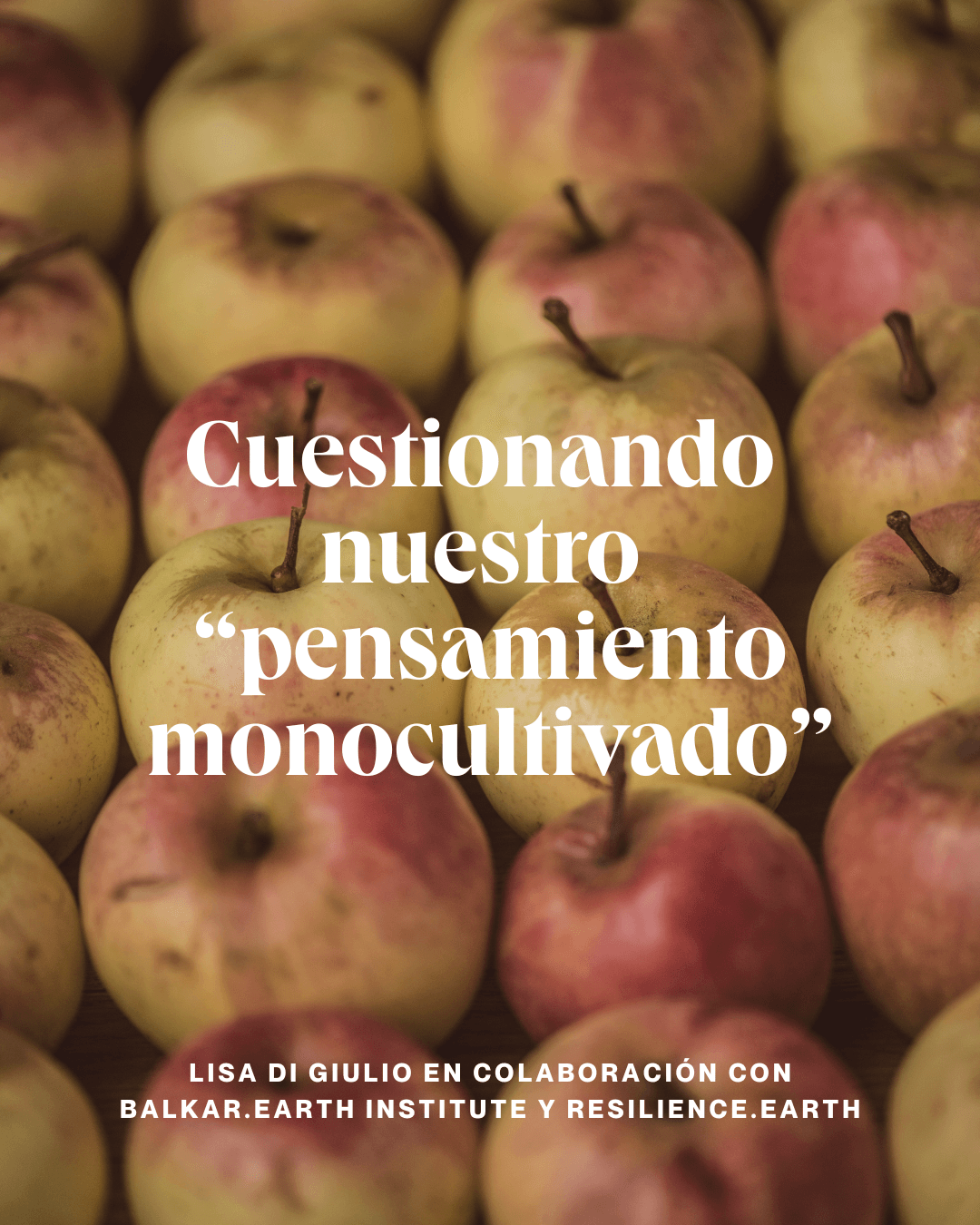Tipología
Artículo
Ámbitos
Cultura
“Así como la resiliencia socioecológica depende de la diversidad, también lo hace nuestra capacidad de imaginar y co-crear futuros nuevos."
Hay un momento en el proceso de aprendizaje en el que algo cambia, no solo en el pensamiento, sino también en el cuerpo. Un pulso, una respiración, una alineación interior. El tercer módulo del curso de Biomimética Social fue precisamente eso. Por eso me cuesta tanto expresarlo con palabras, y quiero invitar a quien lea a explorar su contenido a su manera. El módulo estuvo facilitado por Melina Angel, que se define como traductora de la biosfera y cuenta con formación científica en biología cognitiva, física cuántica, filosofía y evolución. Tiene décadas de experiencia en biomimética aplicada a sistemas sociales y participa en redes de comunidades regenerativas en Colombia y América Latina.
Transformando creencias
A lo largo de tres sesiones exploramos muchas de las creencias profundamente arraigadas que dan forma a nuestra manera de pensar, patrones tan incrustados que parecen casi parte de nuestro propio ser. Y sin embargo, no lo son. Estas creencias no son innatas; son el resultado de historias, sistemas y narrativas transmitidas a lo largo de generaciones. Para empezar a transformarlas, necesitamos aprender a hacer zoom hacia afuera (en el tiempo y en el espacio), ganar perspectiva y descubrir sus orígenes.
Un concepto que me resonó especialmente fue el de “monoculturas de pensamiento”. Me pareció impactante, incluso irónico, pensar en el paralelismo entre los esfuerzos por resistir las monoculturas agrícolas —que erosionan la biodiversidad y amenazan la vida en la Tierra— y la necesidad igualmente urgente de resistir las monoculturas internas de pensamiento, que destruyen nuestra capacidad colectiva de transformarnos, adaptarnos y evolucionar. Así como la resiliencia socioecológica depende de la diversidad, también lo hace nuestra capacidad de imaginar y co-crear futuros nuevos.
Recordar que somos naturaleza
Hasta ahora, nuestra exploración de la biomimética se había centrado sobre todo en observar la naturaleza, aprendiendo de sus formas, procesos y sistemas para inspirar soluciones humanas. Pero en este módulo ocurrió algo sutil y radical: se nos invitó no tanto a imitar la naturaleza desde la distancia, sino a recordar que somos naturaleza. A pasar de la extracción a la encarnación, de la imitación a la participación.
Por ejemplo, en biología, 1+1 es como mínimo 2, pero no es solo 2, puede ser 1000. Esto refleja la naturaleza inherentemente relacional de la vida, donde la intersubjetividad significa que muchos sujetos (y muchas subjetividades) siempre están en juego. Lo que vemos depende de desde dónde miramos; en el mundo de los hongos, por ejemplo, 1+1 puede significar toda una red interconectada. Asumir esta perspectiva invita a un cambio profundo de paradigma: de ver el mundo como algo mecánico y separado a reconocerlo como vivo, dinámico y co-construido.
Competencia vs. colaboración
Un momento especialmente revelador de este módulo fue descubrir que Charles Darwin, un aristócrata y naturalista inglés, llevaba consigo un ejemplar de La riqueza de las naciones de Adam Smith durante su viaje alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. Fue en este viaje, particularmente en las Islas Galápagos, donde Darwin observó pinzones con formas de pico variadas pero relacionadas. Al regresar a Inglaterra, interpretó esas diferencias a través del lente de la competencia, estableciendo un paralelismo conceptual con la idea de Smith de la “mano invisible”, la noción de que el interés propio impulsa el orden y el progreso en la sociedad. Cuando descubrí esta conexión, no pude evitar escribir a mis amigos incrédula: “¡¡¡No vais a creer lo que acabo de descubrir!!!” (Probablemente esperaban el último chisme de mi vida, pero esta era una información mucho más interesante). El hecho de que la teoría fundamental de la selección natural estuviera, al menos en parte, influida por una ideología económica y no únicamente por la observación ecológica me pareció una revelación profunda. También subrayaba hasta qué punto la narrativa de la competencia está incrustada en el pensamiento científico occidental. Y sin embargo, como nos recuerda este curso, la vida no se construye únicamente a partir de la competencia; está fundamentalmente enraizada en la colaboración. Desde las redes fúngicas hasta los arrecifes de coral, la cooperación no es una excepción, sino la piedra angular de los sistemas que prosperan. Recuperar esta comprensión puede ser uno de los cambios más poderosos que podemos hacer para reimaginar nuestro lugar dentro de la trama de la vida.
¿Y si pudiéramos diseñar no sólo con la naturaleza, sino como la naturaleza?
Inspirada por la reflexión de Melina sobre los Principios de la Vida para los Sistemas Sociales, comencé a preguntarme: ¿Y si nuestras comunidades, organizaciones e instituciones pudieran recordarse a sí mismas como sistemas vivos? ¿Y si pudiéramos diseñar no solo con la naturaleza, sino como la naturaleza?
Los principios compartidos en este módulo no eran marcos externos a imponer. Eran invitaciones internas a la presencia, a la reciprocidad, a la regeneración.
La vida florece respondiendo a las necesidades del momento.
La vida se autoorganiza y autorregula a través de la interdependencia.
La vida es cíclica, adaptable y constantemente regenerativa.
Leerlos era como sostener un espejo frente a mi propio sistema nervioso. De repente, veía los patrones no solo en los ecosistemas, sino también en las conversaciones, en las dinámicas comunitarias, en los flujos sutiles y los bloqueos de los procesos colectivos. Resistencia. Emergencia. Vitalidad. Colapso. Sanación.
Recordé una de las provocaciones de Melina: “Diseñar desde adentro significa observar sin juicio, facilitando la emergencia de la vida en lugar de forzar la forma.” Esto resonó profundamente en mí. Como alguien que a menudo se encuentra navegando entre culturas, disciplinas y paradigmas, me di cuenta de cuántas veces intentamos arreglar, controlar o simplificar la complejidad social, en lugar de nutrir la inteligencia viva que ya está presente en el sistema.
Los principios de la vida como brújula
Este módulo me recordó que facilitar no es gestionar, es cuidar. Que el diseño social no consiste solo en generar resultados, sino en crear las condiciones para que la vida fluya. Lo que más cambió fue mi comprensión de la regeneración: no se trata solo de sanar ecosistemas, sino de reavivar nuestra propia vitalidad, nuestros cuerpos sociales, nuestra capacidad colectiva de sentir y responder. Los principios de la vida dejaron de ser una caja de herramientas para convertirse en una brújula: una manera de navegar la incertidumbre no dominándola, sino relacionándonos con ella.
Como siempre, termino este módulo con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva confianza en la emergencia y en la sabiduría de la vida. La confianza de que, si nos atrevemos a vivir como si fuéramos naturaleza, quizás empecemos a co-crear futuros que no solo sean sostenibles, sino vivos. Estamos en un proceso de extinción masiva, pero también en un proceso de evolución.
"Facilitar no es gestionar, es cuidar. Que el diseño social no consiste solo en generar resultados, sino en crear las condiciones para que la vida fluya.".